Presto delirando
No puedo salir de casa. Es decir, sí puedo, pero no resulta conveniente, ni menos saludable. Ahora he de calmarme y tratar de poner por escrito los últimos acontecimientos. Hay sueños, sueños terribles. Es como estar dentro de una pesadilla, de ésas que me asaltan durante el sueño, esté donde esté. Hay policías, muchos, y últimamente han hecho una alianza con esa cantante de moda que actúa a modo de vampiro. Pero no, me tiembla el pulso, tengo bajones de tensión constantemente, y ya no sé qué tomar o qué posición escoger. Coma lo que coma, todo me revuelve el estómago. ¿Les he dicho ya que padezco de espantosos dolores de cabeza? El vértigo me ataca en cualquier parte, sentado en la butaca, en la silla de mimbre, o tumbado en la cama. A veces sucede que despierto gritando, ya saben, con ese grito ahogado de las sombras negras del Paraíso. Pero lo peor es cuando tengo que incorporarme de golpe, saltar de la almohada, porque se me viene un regusto a vómito a la boca, ¡ah, la acidez que me mata! El médico dice que es debido a la úlcera, que tengo que relajarme, ¡já, qué bonito! Yo sé que se trata de ellos, los de uniforme, que vienen a por mí: se han instalado en mi sangre, la debilitan cada día más, inyectando en el torrente rojizo mil sustancias venenosas, que me van desgastando poco a poco. Déjenme que les cuente el sueño más revelador: pues bien, iba paseando por las cercanías de casa, la luz caía ya, tal vez era la antesala de la noche. Pero hete aquí que pasa, como una furia, un poli en una moto de cross, de ésas bien pedorras, y sin mirar por dónde va está a punto de atropellar a un niño que está jugando con otros amigos cerca del portal de su edificio. El tipo, al que estoy harto de ver día tras día, llega hasta donde estoy (delante del kiosco Samuel) y se detiene en seco, gruñendo una cosa mala. Me sonríe y, sin mediar palabra, arranca de nuevo, pero en un nivel más suave. Lo acompaño, no tengo otra opción. Al rato, no habremos caminado ni cien metros, me sorprende la amabilidad que desarrolla, su carácter afable, cuando antes estaba atemorizado sólo de verlo venir. No sé, no sé, por si acaso sigo alerta. Ahora me explica algo, ya, ¡pero no quiero saber nada más de su niña, nada más!
Me despierto con un sabor amargo en la boca, sin ganas de desayunar, sin motivación alguna. Salir a la calle es entrar en el círculo de serpientes, todas siseando a mi alrededor. Le tomo manía a ciertos lugares que me recuerdan pasadas desgracias: tengo la intención de desaparecer, ¡sería tan bello!, pero no, y sobre todo no: porque hay una conjura de vientres desnudos señalándome, de agujeros abiertos para que me hunda en ellos como en el barro, de imágenes fugaces que me son impuestas cada tanto: una chica de veinticinco años, en moto, que hace un movimiento brusco y me muestra las bragas blancas; otra, en tanga, negra negrísima; y sobre todo, está la modelo que es negra de nacimiento, a la que tengo que encontrar todas las mañanas por la misma plaza, cada día con un modelito de putón requetecaro. No soporto esto, que a un hundido como yo se le aparezcan estas visiones, este más acá de la dicha, y que no pueda hacer nada por alejarlo de mi sistema de percepciones. Si me siento en un banco de la Plaza Verdementa, es para que una plaga de moscas venga a pincharme los miembros. Si atravieso un pasaje solitario, enseguida me encuentro con los yonquis que conocí antaño, y que ahora envidian mi privilegiada situación.
Pero voy a contarles el último sueño: estoy paseando por calle Córdoba, que suelo atravesar a diario para mis trapicheos que ahora no vienen a cuento. En esto que se me cruza un camión gigantesco, a mucha velocidad, pero no tanta como para que no pueda arrojarle un puñado de periódicos que acabo de encontrarme..., mi puntería es buena, pero el vehículo va tan follado que no puede realizar bien la maniobra de curvar a la izquierda, al final de la calle, y acaba cayendo patéticamente por el barranco-descampado que hay allí abajo (eso queda un poco lejos de mi situación). Enseguida me entran los nervios y salgo huyendo del lugar, porque sé que ha sido por mi acción desafortunada. ¡Pero si tenía un contenedor de papeles un poco más arriba! (sí, pero estaba ya vacío, y eso hubiese sido traición, me dice Kike, el compañero de fatigas). ¿Qué hacer, qué hacer? La turbación no me puede cegar del todo, emprendo la avenida arriba, por entre los macizos de buganvillas y plantaciones de jacarandás. La policía está buscando al responsable del atentado, pero yo no he tenido nada que ver, ¿verdad? Con las manos metidas en los bolsillos, sigo a buen paso hasta Marqués de Cercedilla, en donde me encuentro a Tomás, un viejo conocido. Lleva una pinta desastrosa, parece que se ha caído, estando borracho, a juzgar por las manchas de sangre y vómito que adornan su abrigo blanco de lana y sus vaqueros gastados. Me mira detrás de un alcornoque, brilla algo en su frente (¿el Diamante de la Reina?), ahora tengo que atender "a mis asuntos". ¡No me puedo perder la fiesta de cumpleaños! (de Angélica). Para llegar hasta la urbanización hay que patearse casi todo el barrio de Chueca, maldita sea dónde queda eso. Es ya medianoche cuando diviso la verja imponente que separa la calle del umbroso jardín de la mansión familiar. A lo lejos, los bosques, quiero decir, los perros guardianes. La luz roja del atardecer tardío. El brillo en su mirada desdibuja mis manos llenas de pavesas. Estoy en el bar (o en el cyber) y huelo a quemado, ¡a pelo chamuscado! Miro a la inglesa cutre que tengo en la fila delantera, pero me dice su kwon "yo no he sido, carapijo", y se mete otra vez la cosa entre los labios, dando una chupada de quitar el hipo. Descubro que las luces están mal, e iluminan los pinos olorosos, sobre todo el tronco del Abierto, por entre cuya raja anémica solía jugar a colar piedrecitas los días de mucha presión. Cerebral, quiero decir. Ya no viene esa mujer que mandaron del Seguro, la nómada atrapapollas, como le puse después de la jugarreta que me hizo. Porque aquella tarde me vino con la historia de que ella, en realidad, no tendría por qué estar "ahora mismo en esta puta casa". Yo le dije: "pues lárgate, no te necesito. Para lo único que sirves es para menearla de mala manera". Entonces la muy zorra se mosqueó tanto que empezó a darme puntapiés en la espinilla, manotazos en la cabeza y el pecho, se pilló el bolso de mano de imitación de serpiente y se puso a golpearme con él, daba estocadas sin ton ni son, pero se reía, joder, la zorra se reía, iba a la cocina y daba lingotazos al licor de berenjena que tomaba, o el whisky que me había sobrado la noche antes...
¡Ah, qué cansado estoy! Ya es muy tarde, y a pesar de las pastillas no me viene el sueño. Estoy aquí, atrapado, y veo a ese bizco de mierda detenido en mi portal, con las esposas en la mano, y al parecer me espera. ¿Bajo por detrás? (pero mejor no, ya el Caracol lo intentó y se cayó de un tercer piso). Estoy sin salida, y nadie vendrá para ayudarme. Esa mujer era mi último remedio, y la eché a patadas, es decir, la dejé medio muerta sobre la bañera, que echó más sangre que un puerco en el Gran Día. Pero ahora creo que me tenderé en la cama, y que sea lo que Dios quiera. Veo rojo, si cierro los ojos. Me pesan, se escurren hacia el desagüe.
Me despierto con un sabor amargo en la boca, sin ganas de desayunar, sin motivación alguna. Salir a la calle es entrar en el círculo de serpientes, todas siseando a mi alrededor. Le tomo manía a ciertos lugares que me recuerdan pasadas desgracias: tengo la intención de desaparecer, ¡sería tan bello!, pero no, y sobre todo no: porque hay una conjura de vientres desnudos señalándome, de agujeros abiertos para que me hunda en ellos como en el barro, de imágenes fugaces que me son impuestas cada tanto: una chica de veinticinco años, en moto, que hace un movimiento brusco y me muestra las bragas blancas; otra, en tanga, negra negrísima; y sobre todo, está la modelo que es negra de nacimiento, a la que tengo que encontrar todas las mañanas por la misma plaza, cada día con un modelito de putón requetecaro. No soporto esto, que a un hundido como yo se le aparezcan estas visiones, este más acá de la dicha, y que no pueda hacer nada por alejarlo de mi sistema de percepciones. Si me siento en un banco de la Plaza Verdementa, es para que una plaga de moscas venga a pincharme los miembros. Si atravieso un pasaje solitario, enseguida me encuentro con los yonquis que conocí antaño, y que ahora envidian mi privilegiada situación.
Pero voy a contarles el último sueño: estoy paseando por calle Córdoba, que suelo atravesar a diario para mis trapicheos que ahora no vienen a cuento. En esto que se me cruza un camión gigantesco, a mucha velocidad, pero no tanta como para que no pueda arrojarle un puñado de periódicos que acabo de encontrarme..., mi puntería es buena, pero el vehículo va tan follado que no puede realizar bien la maniobra de curvar a la izquierda, al final de la calle, y acaba cayendo patéticamente por el barranco-descampado que hay allí abajo (eso queda un poco lejos de mi situación). Enseguida me entran los nervios y salgo huyendo del lugar, porque sé que ha sido por mi acción desafortunada. ¡Pero si tenía un contenedor de papeles un poco más arriba! (sí, pero estaba ya vacío, y eso hubiese sido traición, me dice Kike, el compañero de fatigas). ¿Qué hacer, qué hacer? La turbación no me puede cegar del todo, emprendo la avenida arriba, por entre los macizos de buganvillas y plantaciones de jacarandás. La policía está buscando al responsable del atentado, pero yo no he tenido nada que ver, ¿verdad? Con las manos metidas en los bolsillos, sigo a buen paso hasta Marqués de Cercedilla, en donde me encuentro a Tomás, un viejo conocido. Lleva una pinta desastrosa, parece que se ha caído, estando borracho, a juzgar por las manchas de sangre y vómito que adornan su abrigo blanco de lana y sus vaqueros gastados. Me mira detrás de un alcornoque, brilla algo en su frente (¿el Diamante de la Reina?), ahora tengo que atender "a mis asuntos". ¡No me puedo perder la fiesta de cumpleaños! (de Angélica). Para llegar hasta la urbanización hay que patearse casi todo el barrio de Chueca, maldita sea dónde queda eso. Es ya medianoche cuando diviso la verja imponente que separa la calle del umbroso jardín de la mansión familiar. A lo lejos, los bosques, quiero decir, los perros guardianes. La luz roja del atardecer tardío. El brillo en su mirada desdibuja mis manos llenas de pavesas. Estoy en el bar (o en el cyber) y huelo a quemado, ¡a pelo chamuscado! Miro a la inglesa cutre que tengo en la fila delantera, pero me dice su kwon "yo no he sido, carapijo", y se mete otra vez la cosa entre los labios, dando una chupada de quitar el hipo. Descubro que las luces están mal, e iluminan los pinos olorosos, sobre todo el tronco del Abierto, por entre cuya raja anémica solía jugar a colar piedrecitas los días de mucha presión. Cerebral, quiero decir. Ya no viene esa mujer que mandaron del Seguro, la nómada atrapapollas, como le puse después de la jugarreta que me hizo. Porque aquella tarde me vino con la historia de que ella, en realidad, no tendría por qué estar "ahora mismo en esta puta casa". Yo le dije: "pues lárgate, no te necesito. Para lo único que sirves es para menearla de mala manera". Entonces la muy zorra se mosqueó tanto que empezó a darme puntapiés en la espinilla, manotazos en la cabeza y el pecho, se pilló el bolso de mano de imitación de serpiente y se puso a golpearme con él, daba estocadas sin ton ni son, pero se reía, joder, la zorra se reía, iba a la cocina y daba lingotazos al licor de berenjena que tomaba, o el whisky que me había sobrado la noche antes...
¡Ah, qué cansado estoy! Ya es muy tarde, y a pesar de las pastillas no me viene el sueño. Estoy aquí, atrapado, y veo a ese bizco de mierda detenido en mi portal, con las esposas en la mano, y al parecer me espera. ¿Bajo por detrás? (pero mejor no, ya el Caracol lo intentó y se cayó de un tercer piso). Estoy sin salida, y nadie vendrá para ayudarme. Esa mujer era mi último remedio, y la eché a patadas, es decir, la dejé medio muerta sobre la bañera, que echó más sangre que un puerco en el Gran Día. Pero ahora creo que me tenderé en la cama, y que sea lo que Dios quiera. Veo rojo, si cierro los ojos. Me pesan, se escurren hacia el desagüe.

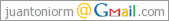

<< Home