Aventura en el interior
Para llegar al puente viejo he de atravesar primero un extenso descampado en cuyos bordes vive aún alguna gente, gitanos sobre todo, en casuchas construidas a la ligera y que en noches de fuerte tormenta quedan bastante dañadas. A mí no suele gustarme caminar por ahí, de noche y en lo oscuro, el cielo color ceniza, y las piernas temblorosas que apenas me sostienen. Desde que he salido de casa no he parado de mirar el reloj, ¡que ya no funciona! No sé qué es lo que pasó, estando en la mesa del salón me lo puse de nuevo y ya no estaba bien, y eso en la correa, que había disminuido de tamaño y se deshilachaba por momentos. Me puse muy nervioso, porque es un regalo de una persona muy querida, qué le voy a decir cuando la vea. La esfera tampoco responde, está al revés, y por más que me dé la vuelta y gire la muñeca, los números aparecen cambiados, la correa tan inestable hará que lo pierda —la habitación del hijo se ha quedado vacía, y estoy solo en la sala, viendo una película, rodeado de negrura y desastre.
Cuando por fin llego a la fiesta, me encuentro en el umbral con una mujer de unos veinticinco años, de rostro anguloso, que enseguida clava sus ojos en mi muñeca, en el reloj destripado —las máquinas están hechas para estropearse, la otra noche fue la radio que quiero tanto--. Esa mirada descarada la siento como un golpe de calor en la nuca y un picor extremo en las axilas y las ingles, es algo que me saca de quicio, me dan ganas de empujarla, porque sólo la frase de rigor no basta. Se echa a reír mentalmente, como despreciándome. Sé quién es, aunque su rostro no me sea familiar. Nos enzarzamos en una lucha verbal, que llega a su apogeo cuando ella me empuja físicamente, y grita que me largue, si no quiero... (pero ya no escucho nada más). La esfera de mi reloj invertida de nuevo, un 6 en vez del 3, luego 10, 11 y 12 boca abajo, casi es imposible dar un paso. Emprendo el camino de vuelta a la carrera, tropiezo porque mis zapatos son dos tallas más grandes, bajo escalones constantemente, hay cactus y otras flores venenosas en mi descenso, y no dejo de mirar hacia atrás temiendo que la mujer demonio venga en mi persecución. Escuché de pasada, mientras apuraba el bloody mary, “estoy en busca y captura”, y entonces me acordé de aquellos dos días y medio pasados en el cortijo de la tal Annie, a catorce kilómetros de mi casa, ella, ese amigo yonqui y yo, y de cómo A. se emparanoió de tal forma que estuvo a punto de provocar en mí un colapso definitivo. Apenas llegó el amigo, por sorpresa –luego supe que su presencia allí estaba más que pactada--, se metió en la casa, se echó en el sofalucho desventrado, y echó una siesta de caballo. Cuando se despertó, tres o cuatro horas después, amaneció con tal hambre (era ya noche entrada, la tarde más baja) que abrió el mueble de cocina con olor a batatas y cebollas, y se merendó cuatro yogures, medio bote de nocilla, apuró dos tazas de café, un poco después dio buena cuenta de las madalenas que quedaban, y del chocolate no digamos. Era una máquina de comer dulce, su pecho muy moreno al descubierto, cadenas colgando –y luego, enseguida, nos mostró tres o cuatro pedruzcos de chocolate del suyo. En la bolsa de deporte gigante que traía, nos enseñó una larga tira de tarjetas prepago, de Movistar y Amena principalmente, aún con su envoltura, nuevecitas, eran como nueve, en total calculamos que serían unas cuarenta y cinco mil pesetas. Annie me miró, lanzó una risotada nerviosa, luego dijo “Pedrito, Pedrito”, y las metió de nuevo en la bolsa, bajo la ropa y demás pertenencias del yonqui, ya entonces le cogí mucho asco, pero él quería más, no tenía bastante. Ella no paraba de decir “eso de un palo que ha dado”, y yo no sabía dónde meterme, en la tarde siguiente la paranoia llegó a su extremo con las fantasías muy reales de las motos de la guardia civil que divisábamos allí arriba a lo lejos, por el carril de tierra, había motos que ronroneaban y rompían el silencio de aquellos pagos; y Pedro, a punto de acabar con la despensa, estaba deseoso de un masaje, maldita sea, y yo como espectador impasible, pero no, luego me rebelé y en la noche quise trasladarme al caserón de al lado, donde dormía Annie, parapetada, la puerta y los colchones y la vieja perra “Cuca” sobona, una piedrecilla para la perra, el colchón, yo ahí en la oscuridad, el colchón tirado en el suelo sobre los escombros, los ronquidos de Pedro, su voz de tenor somnolienta, no aguanto más, la otra le había dado masajes por las piernas muy morenas y él quería más, yo viendo todo esto, caigo por fin en un breve sueño, que es una pesadilla, y dice:
Noche muy profunda, no brilla una estrella, bajo los escalones estrechos, hay árboles cuyas ramas amenazan con sacarme un ojo, voy a tientas, a la izquierda el comedero de los gatos, por fin el descansillo. A la derecha, una explanada de tierra, mesas arrumbadas, el chiringuito, llamado a la fiesta, ya hay más gente de la que puede cobijar. Todo presenta una iluminación parca, luces de feria, bombillas de colores, predomina el rojo y el verde. Al fondo, las plataneras gigantes, y la banda de aficionados al rock que se dispone para la obertura fatal. Annie está detrás de la barra de latón, con un cigarro en la boca, me llama sin voz, yo acudo pesada, dócilmente, como si fuera mi madre. Me doy cuenta, cuando ya estoy a unos pasos, que hay alguien con ella. Es ese Pedrito, pero sus rasgos se mezclan con los de otro que me resulta vulgarmente familiar, un tal Mario, compañero de infancia. Me llaman por mi segundo nombre, y me preguntan por mi padre. Antes de abrir la boca, alguien me coloca una manaza en el hombro derecho, me doy la vuelta y... resulta que asisto al espectáculo de una giganta de unos nueve metros de altura, es como esas construcciones efímeras de la noche de San Juan, paja, vegetales, algo de arpillera, mimbre y armazón de hierro. No alcanzo a vislumbrar su cara. A su alrededor se ha congregado una pequeña multitud, Stefan es el que tengo más cerca, su mano vino para decirme: “Juan..., Juanito..., que la otra noche..., estaba mi novia, hay que ver, qué confianzas son ésas...”, y yo me excuso, le digo que estaba algo borracho, si la toqué fue sin querer, pero él amenaza con los rusos, que le deja el jefe una pipa en cuanto se la pida, que la mujer ahora está embarazada y bla-bla-bla.
La giganta vegetal tiene una abertura por un extremo que yo sólo descubro, los demás siguen en su nube de ruido y vodka. Apenas franqueo la entrada, de una rugosidad como las espigas de trigo, me encuentro en un espacio enorme, abovedado, lleno de extrañas redes de las que cuelgan en equilibrio unos seres alados que antaño fueron hombres, a juzgar por los restos de sus viejas anatomías. Es fácil moverse por ahí, el suelo está alfombrado, es paja, hierba seca, con musgo gris en las paredes...., también me recuerda a la pelambre de los caballos. En ese interior, como una catedral matérica, no es fácil orientarse. En realidad, el centro está en todas partes, y los bordes por doquier no limitan sino que son el efímero horizonte de una mente perturbada. Apenas caminas tras una breve pausa para acostumbrarte al pesado aire, se van abriendo nuevos espacios, similares al anterior, pero con sutiles cambios. De las redes vienen voces, o mejor dicho, resonancias de esos seres huecos, silbidos como de serpientes, aullidos de monos, y algo pegajoso en el pelo hace que mi cabeza la note como un neumático de camión. “¡Ven, ven a columpiarte con nosotros!”, escucho que dicen esos seres horribles de las alturas. Y acto seguido, lianas que son cadenas, cuerdas de cáñamo que se fragmentan al contacto con mis manos húmedas por el sudor, voces, una lengua rasposa en mi nuca, y Stefan que susurra a mi lado, “vamos, qué confianzas son ésas”, y es Mario entonces, con su botella de vodka, que se la traga literalmente, y se agacha luego para expulsarla por el ano, y la risotada de Annie-Pedro, con la barra sujeta entre la lengua de ambos, y luego el folleteo salvaje en la red, a dos metros de mi cabeza, la impostura y el éxtasis... música que me taladra el cerebro, a punto de estallar.
“¡Vamos, chico guapo, ¿no quieres respirar aire puro?”, y me doy cuenta de que esa cabina de teléfono, de la que nunca saldré, está envuelta por completo, pelos negros grandes como árboles, hiedra trepadora, y una abertura longitudinal en el centro, el interior morado, y una lengua que asoma, obscena, para alargar su ristra de letras, “¿a qué esperas?”.

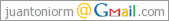

<< Home